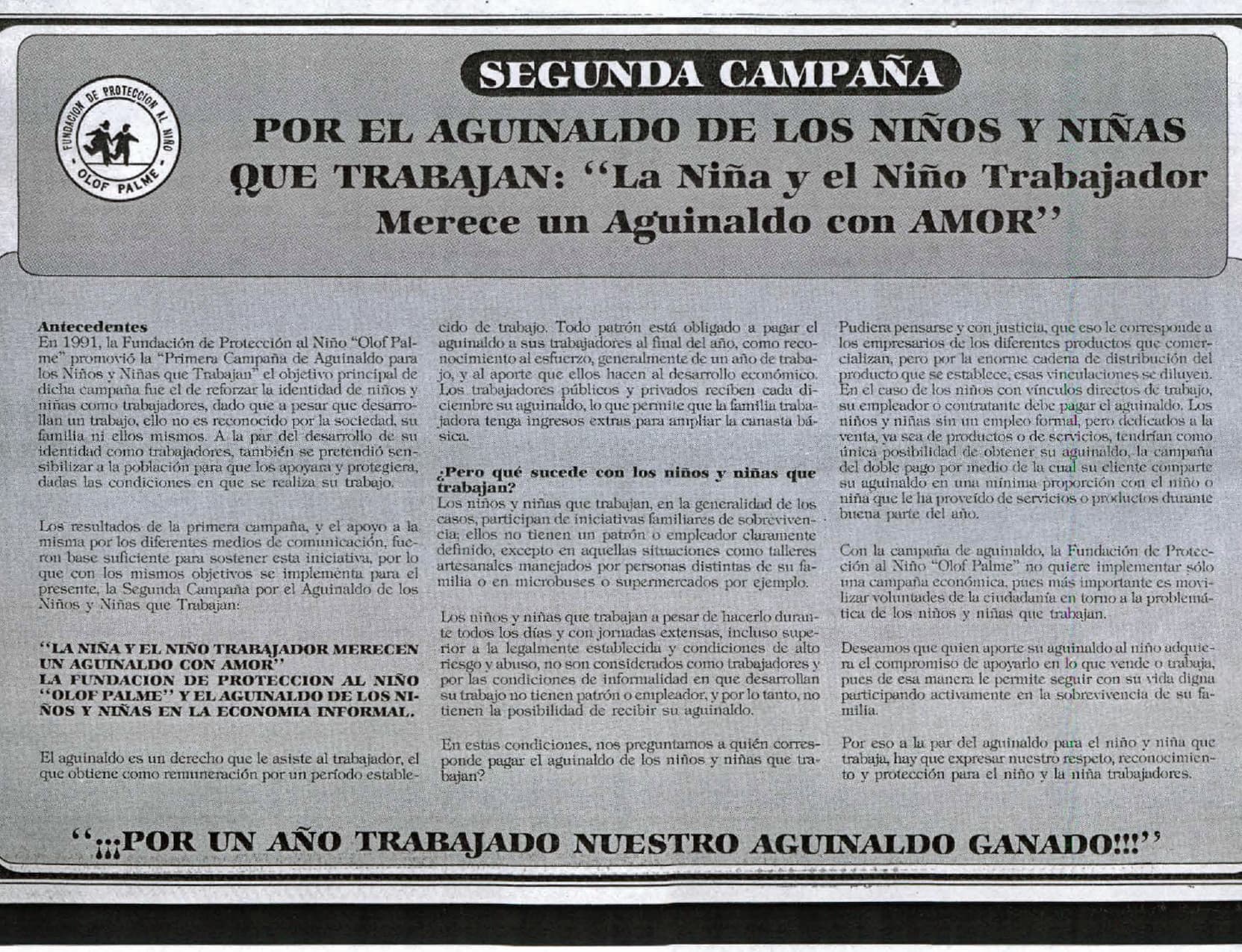La Cooperación Internacional juega a ser genocida

El recuerdo es de 1992 en San Salvador, el olor a orín rancio y excrementos era penetrante. No sabía dónde resguardarme o acurrucarme, mucho menos sentarme; tampoco quería dejar el equipo y la cámara en el piso. De pronto sentí un roce en las nalgas y todos los niños soltaron una carcajada que resonó en el hueco húmedo del edificio que, abandonado después del terremoto de 1986, se había transformado en hogar de al menos doce niños y niñas entre seis y quince años.
No podía dejar de ver a Yasenia: ―me dijo su nombre cuando la entrevisté―, parecía una viejita muerta de risa, porque a sus doce años ya había perdido casi todos los dientes. Como por arte de magia, cuando Yasenia cerraba la boca, recuperaba el límpido rostro infantil que había sobrevivido a la humillación y a las violaciones. La niña me miraba con picardía detrás de la bolsa de pegamento, y abría más los ojos cada vez que inhalaba el delirante bálsamo que la hacía ‘vivir’ en el infierno de una vida inmerecida.
Yo tendría más o menos la edad de Gisselle y Whitney, mis actuales compañeras de trabajo; y ya estaba acostumbrada a duras jornadas y repentinos sinsabores. Pero esta vez, dentro de un extraño nuevo contexto, rodeada por estos niños, respiré el olor nauseabundo como algo menos incómodo que el nudo en la garganta: “―Venimos de la fundación de protección a la niñez Olof Palme”, les dije, señalando a mis dos compañeros. “–¡No hemos comido!”, interrumpió el niño que después de tocarme el trasero, se había quedado a mi lado, pegadito, como se pegan los niños a su mamá. Mis ojos aguados veían su carita alzada en ese gesto tantas veces ensayado, y el muchacho de la Fundación entendió que él debía continuar: “–Ella (señaló sin verme) los va a filmar para un documental sobre nuestra campaña por el aguinaldo de los niños y niñas que trabajan, porque también los niños que piden en la calle son trabajadores”. Escuchamos para nosotros toda la perorata, porque los niños, sin escuchar nada, ya habían visto las gaseosas y los panes ‘chucos’ (de la tradición culinaria salvadoreña).
“La niña y el niño trabajador merece un aguinaldo con amor”, rezaba el slogan de la campaña lanzada en 1991 por la Fundación Olof Palme, con la brillante idea de sensibilizar a la población “para que los apoye y proteja, dadas las condiciones en que realizan su trabajo”. ¡Hipócritas! Sabíamos que los niños no deben trabajar; vimos toda la violencia recibida y el hambre en sus rostros, sabíamos que eso no es amor, ¡es pinche asistencialismo! “Reforzar su identidad como trabajadores” ¿A esa humillante condena le llaman identidad? ¿Pretenden que la sociedad, la familia y ellos mismos se reconozcan como sujetos al recibir una limosna en navidad? Estos imbéciles escribieron “de esa manera le permite seguir con su vida digna participando activamente en la sobrevivencia de su familia” ¿Vida digna? ¡No jodan!, ¡paremos esa hipocresía!
Ese día no pude hacer las entrevistas, y el remedio que le receté a mi cobardía resultó ser peor. Eso ya lo sabemos. Yasenia y el niño (el de la nalgadita) llegaron a la productora el fin de semana. El pequeñito me apretaba la mano mientras subíamos las gradas, y cuando encendí la luz sonó un espontáneo: “¡Qué vergón!”: los aparatos les maravillaron, se tiraron al sofá, querían tocarlo todo. Después de comer, Yasenia se sometió a la luz y al lente, y yo entendí de golpe la fuerza y la responsabilidad del testimonio. ¿Qué hago con todo ese dolor que ya no es ajeno?, se pregunta una. La respuesta ha llegado con los años, porque no es fácil determinar la frontera entre la conmiseración y el compromiso firme por erradicar el dolor del Pueblo con justicia. La expresión más genuina de ese aprendizaje ha tenido lugar con mi trabajo en el equipo de El Perro Amarillo.
No tengo ninguna duda, lo he vivido dolorosamente; la cooperación internacional para el desarrollo ha utilizado a personas sensibles para sostener, durante más de 30 años, un proyecto global que ha llenado lujosos salones de hoteles, escritorios, bodegas y la nube del Internet con proyectos, reportajes, campañas…, datos calculados para maquillar la pobreza. Salvo raras excepciones, la cooperación no ha hecho un señalamiento estructural a funcionarios corruptos que posan junto a los cooperantes para la indispensable foto del informe con indicadores cumplidos, para continuar engordando a la burocracia, cómplice de aniquilar sistemáticamente, y de forma deliberada, a los más pobres del planeta. ¡Eso es genocidio en el más alto nivel!
No sé dónde quedó ese documental; hace algunos años encontré el título en un catálogo de la Fundación Luciérnaga de Nicaragua. Pero sí sé que me gustaría volver a ver el rostro-testimonio de Yasenia. Del niño chiquito no recuerdo su nombre. A él también le mentí cuando les prometí que volveríamos a vernos.